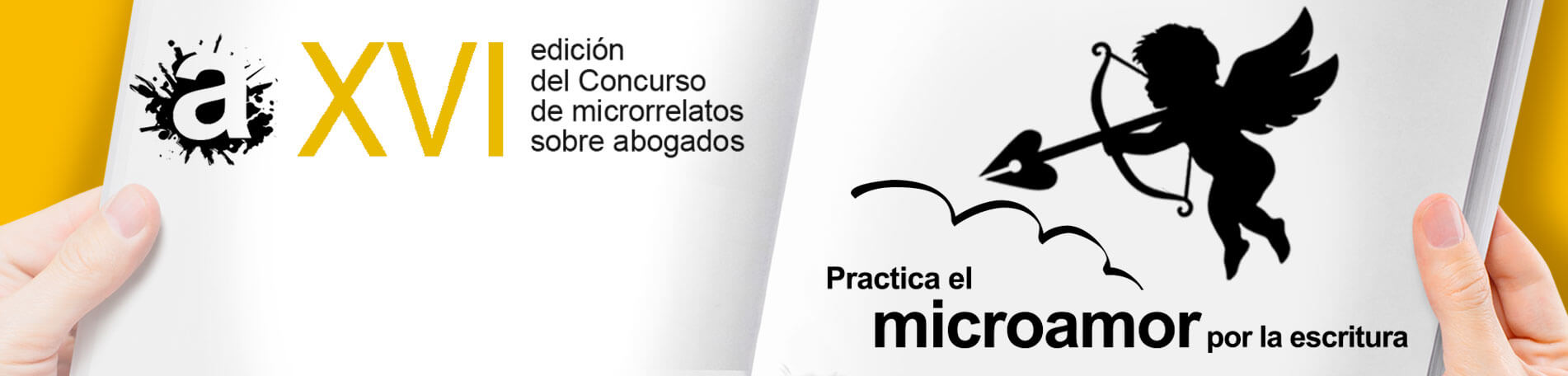Morir con la toga puesta
José Alberto Barrera Marchessi · MADRIDEl ocaso de mi abuelo como abogado comenzó a los ochenta y un años. Tras años de titularidad ininterrumpida como único accionista del despacho me cedió su asiento en los estrados cuando cumplí los veinticinco años. No pasaba vistas pero conmigo al lado seguía ejerciendo la abogacía como ocupación preferente, la cual amaba mimándola con sus impecables aforismos y su trabajada prosa forense sin gerundios. Aunque ya no iba enlutado a los tribunales y superaba con creces la edad de jubilación, no tuvo empacho en aprenderse la nueva L.E.C., minutar en euros y comenzar a responder consultas por Internet. Nadie le creía tan viejo con ese serio porte profesional sólo atenuado por una fina sorna andaluza con la que fustigaba literariamente los desatinos de los contrarios para jolgorio del juez. Así murió, a los noventa y uno, como colegiado ejerciente, dejándome sus escritos, los muebles y los libros del despacho.