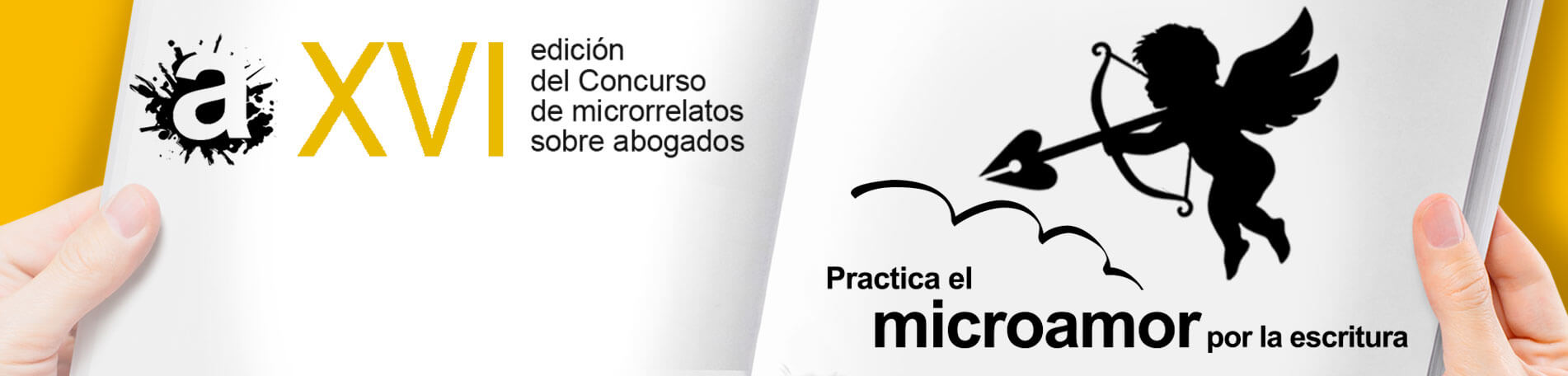Una cocina ordenada
Amparo Martínez Alonso · MadridMi hermano mayor, con su capa de Superman, era el juez. Yo, la abogada defensora; y el pequeño, en su trona, el acusado. Mi actuación no inmutó la mirada miope de su señoría; ni el gesto de mi defendido, que jugaba lanzando su barco pirata contra la encimera, donde se alineaba el jurado. Pero no me desanimé, continué montando mi feria sobre el estrado (diariamente utilizado como mesa de cocina), aportando prueba tras prueba. Basé mi defensa en el cigarro de chocolate mordido: ¡el acusado no tenía dientes! Mamá, desde el pasillo, nos obligó a desalojar la sala de juicios, sin que éste quedase visto para sentencia. Saqué los muñecos de la encimera; camuflé el tapete de encaje, manchado de chocolate fundido, en el cajón de las servilletas, y antes de huir, como miedosos impostores, coloqué la prueba exculpatoria entre las manos del acusado. Hoy soy decoradora.