Un niño menudo con heridas superficiales me conduce entre los escombros hacia una mujer inmóvil con un corte transversal en la pierna. Respira. Mientras se la vendo con mi camiseta, me oriento al niño. Se llama Adel, tiene 8 años. Ha perdido a su padre y a su hermano, pero sigue buscándolos con la mirada mientras le aprieta profundamente la mano a su madre. Le digo que presione fuertemente la pierna antes de irme a por el botiquín. “Ahora vengo”, pero jamás vuelvo. Los militares me reconocen como uno de los abogados que ofrece asistencia jurídica a los detenidos injustamente y protección a los desplazados, hartos de viajar. Me arrastran como ya lo han hecho con mis compañeros, pendientes de juicios sin letrados. Me alejan de Adel que, obligado a gestar la soledad, continúa presionando la herida cuando me ve abandonarlo entre los colores de otra primavera más.
0 Votos
Queremos saber tu opinión
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
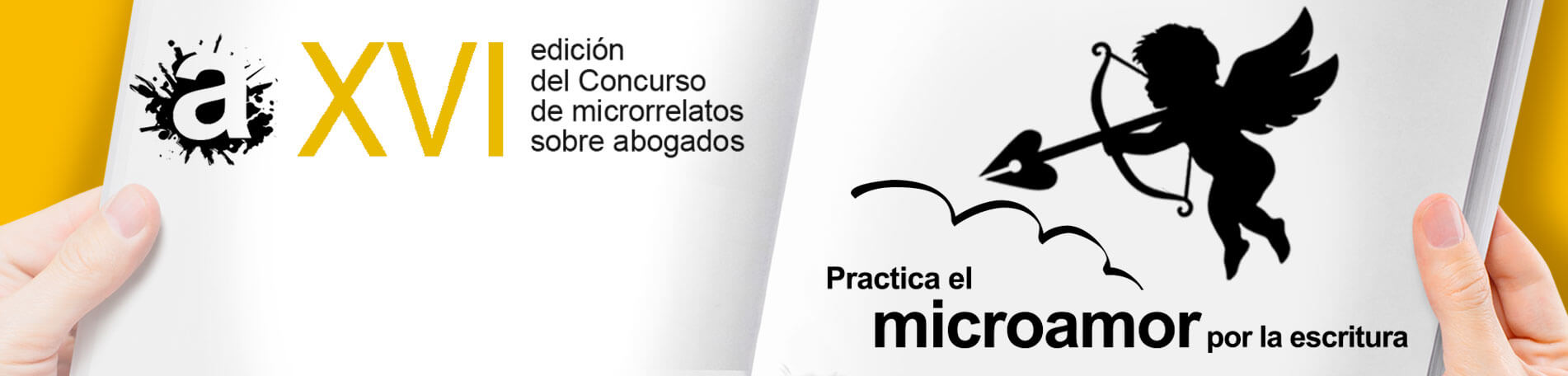

While the idea of getting a watch was not a total surprise, it was definitely an unexpected one. We’d been toying with the idea for some time but it wasn’t until my link mother was visiting me in London that she decided it was time. Call it vacation excitement coupled with tax-free benefits. I’ll never forget the time we spent in the store together, I’d passed the Rolex boutique but never dared to enter.
This is such a great resource that you are providing uniquesolarusa and you give it away for free.
Ha perdido a su padre y a su hermano, pero sigue buscándolos con la mirada mientras le aprieta profundamente la mano a su madre. Le digo que presione 1deposit fuertemente la pierna antes de irme a por el botiquín.