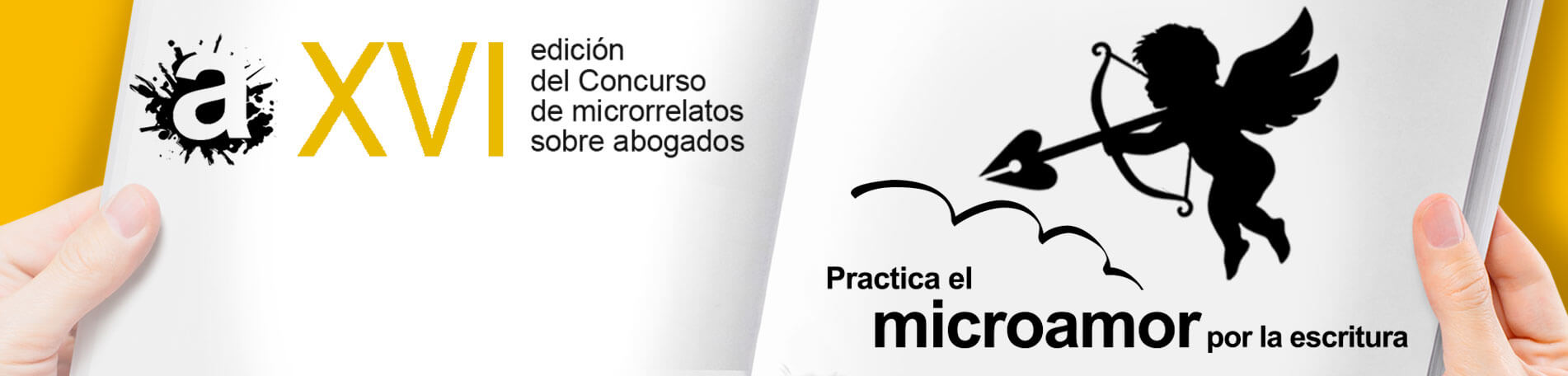El imparcial
Eduardo Arcodia · Buenos Aires (Argentina)El juez usaba anteojos oscuros, hubiera sol o granizo. Se le ignoraban afectos; pocas lo visitaban. Su voz de ultratumba volvía en conjuros sus sentencias sabias: la audiencia vibraba, los taquígrafos se paralizaban frente a sus teclados. A todos hechizaba, hasta que los golpes de su martillo los despertaban: a ellas, dispuestas; a ellos, marciales. La ley de gravedad amenazaría su leyenda: una denuncia de su vecino por anegamiento de sótanos fraguó en litigio por desag¡es obturados. Los esbirros intervinieron y removieron su causa: una estopa de cadáveres -mujeres de ciudad, abogadas esfumadas-, todos con extrañas marcas. El forense no dudó; él, tampoco. A la luz tenue de un globo opalino, lacró su última condena con su propia sangre: de un golpe seco de martillo, clavó en su corazón una estaca de madera. La anomia de sus noches de vendimia ya no latiría más por esas tierras de Transilvania.