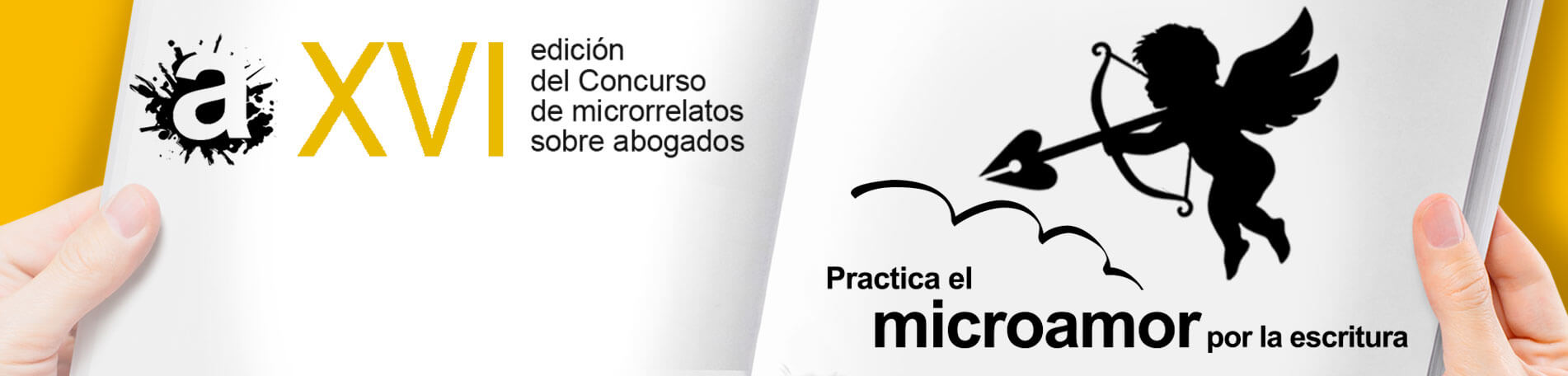Su-Mario abierto
Eduardo Bieger Vera · MadridLa señorita Miranda había trabajado desde los dieciocho años como secretaria personal del juez Sotogrande. Por los pasillos del juzgado circulaba la chacota de que no conocía varón y de que el único aparato con el que había tenido contacto era el teclado de su ordenador: mecanografiaba, incluso de madrugada, las resoluciones de los litigios al dictado de Su Señoría. El día en el que este se jubiló, en su discurso de despedida ni siquiera la mencionó, como colofón al desprecio que comenzó cuando aquellas lozanas posaderas, con el transcurso del tiempo, fueron tornándose en algo similar a un globo aerostático. En su villa de la Toscana, el juez Mario Sotogrande contemplaba desde el porche la fiesta de la vendimia, cuando su blackberry y la de su esposa vibraron al unísono. El email entrante rezaba: “Nuestro hijo desea conocerle. Adjunto copia de la denuncia de paternidad. Atentamente. La señorita Miranda.”